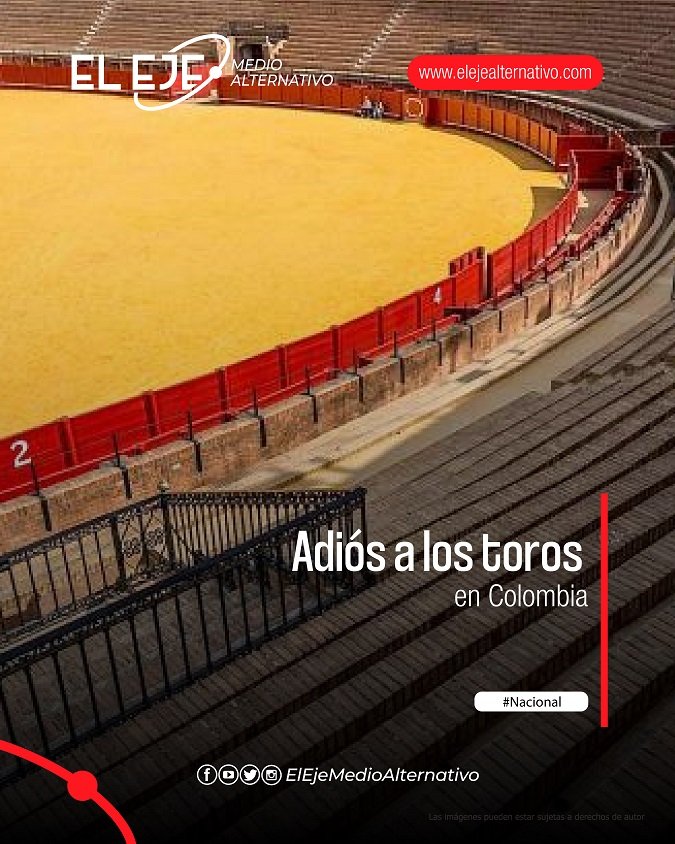El jueves, el Tribunal Constitucional de Colombia marcó un antes y un después en la vida cultural del país al ratificar la ley que prohíbe las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y hasta las peleas de gallos. La decisión, tomada por unanimidad, va mucho más allá de una cuestión jurídica: es un golpe directo a tradiciones históricas, a la economía de varias ciudades y a la manera como Colombia entiende la relación entre cultura y política.
Manizales es quizá el mejor ejemplo de ese choque. La Feria, orgullo de la ciudad y motor económico de cada enero, gira en buena parte alrededor de la plaza de toros. Con la nueva ley, está actividad tienen los días contados. Esto no solo obliga a replantear la programación de una de las fiestas más importantes del país, sino que también pone sobre la mesa el impacto económico para hoteles, restaurantes, bares, transporte y cientos de empleos que dependen de este evento. La prohibición no se limita a Manizales: decenas de municipios que celebran ferias similares con espectáculos taurinos o peleas de gallos deberán reinventarse en un plazo de tres años.
La sociedad, como suele ocurrir en Colombia, se muestra dividida. Para muchos, se trata de una victoria largamente esperada en defensa de los animales, un paso hacia una nación más moderna y acorde con las sensibilidades del siglo XXI. Para otros, es la desaparición forzada de una tradición que, aunque polémica, hacía parte del tejido cultural y económico de regiones enteras. No es un debate menor: de un lado están los activistas que celebran con orgullo el triunfo político del movimiento animalista, y del otro los defensores de la tauromaquia y las peleas de gallos que ven en la decisión un ataque a la identidad y a las libertades culturales.
Lo que sí es evidente es que la agenda política mundial ha cambiado. El bienestar animal, que hace apenas unas décadas era un asunto marginal, hoy ocupa un lugar central en los parlamentos, en los tribunales y en las calles. El fallo del Constitucional refleja esa transformación: Colombia se suma a una corriente internacional que cuestiona prácticas antes intocables y que entiende la política no solo como gestión de recursos, sino como un reflejo de los valores éticos de la sociedad.
El tribunal dio un plazo de tres años para la desaparición total de estas actividades con el argumento de que es necesario un tiempo de transición. El reto es enorme: miles de personas viven de este sector, desde ganaderos hasta vendedores ambulantes, pasando por organizadores de ferias y artistas. La “reconversión laboral y cultural” de la que habla la ley no será sencilla y exigirá políticas concretas, recursos y alternativas reales. De lo contrario, existe el riesgo de que estas prácticas sobrevivan en la clandestinidad, con menos control y más precariedad.
El fallo, entonces, no solo cierra una etapa de la historia colombiana. Abre un debate profundo sobre hasta dónde puede llegar la política en la transformación de costumbres, qué tanto pesa la protección animal frente a la tradición y cómo se equilibran los derechos de las comunidades con las nuevas sensibilidades globales. Lo que ocurrió en la Corte Constitucional no es un capítulo aislado: es el reflejo de un país que se mueve entre la nostalgia por lo que desaparece y la exigencia de adaptarse a un mundo que ya no concibe el maltrato animal como espectáculo.
Por: Redacción política EJE 21